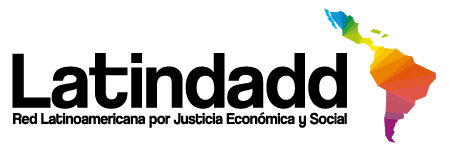El éxito de un sistema nacional de cuidados
Durante la última década, América Latina ha cosechado los frutos de decenas de años de lucha por parte de los movimientos feministas. Los esfuerzos de estos y de grupos con mayor necesidad de cuidados se han materializado en distintas experiencias de sistemas institucionalizados, como el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá o el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en Uruguay.
Natalia Moreno, economista colombiana y Líder Técnica en la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, aseveró que parte del éxito del sistema de cuidados impulsado en dicha ciudad reside en que tanto los servicios para quien requiere cuidado como para quien cuida son ofertados simultáneamente en las manzanas del cuidado, esto es, en la misma franja horaria. “Nuestra población objetivo principal del sistema son las mujeres cuidadoras, cuya actividad principal son los trabajos domésticos y de cuidado no pago”, explicó durante su intervención en el seminario virtual Economía feminista, Desafíos de las Políticas de Cuidado, organizado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd.
La economista manifestó que la consecuencia principal de que la oferta se dé en un mismo periodo permite a las mujeres reducir sus jornadas de cuidado al traspasar su trabajo de cuidados a los profesionales distritales. Constituyendo el sistema de cuidado a partir del principio de corresponsabilidad, de acuerdo con Moreno, el gobierno local posibilita una redistribución de la carga de trabajo de cuidado y, a su vez, una disminución del tiempo dedicado por las mujeres, paliando la acusada pobreza de tiempo de su población objetivo. La sostenibilidad del proyecto una vez salga la administración actual, concluyó Moreno, es uno de los retos actuales del mencionado sistema distrital.
Durante su intervención, Soledad Salvador, economista uruguaya y miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR) en el Área de Desarrollo y Género, coincidió con Moreno, púes también reivindicó la necesidad y el desafío que supone que los sistemas de cuidados estén transversalizados por una perspectiva feminista, insistiendo en la obligación de atender y dar respuesta a la situación y demandas de las cuidadoras.
Salvador sostuvo que, mediante el Plan Nacional de Cuidados, en el que la Red Pro Cuidado creada en 2013 tuvo un papel significativo y de la que CIEDUR participó, se pretendió instalar en la sociedad uruguaya el derecho al cuidado. La norma recogía servicios y prestaciones que se instituirían como competencia estatal, una regulación al sector privado hasta ahora impune, una estrategia de comunicación y la implementación de una red académica de cuidados.
Por su parte, la panelista Rosa Emilia Salamanca, directora de la Corporación CIASE en Colombia, centró su exposición en la renta básica como un instrumento para favorecer la autonomía económica de las mujeres. “Ninguna política pública puede estar por encima de lo que le sucede a la persona y al planeta, como si fuera neutral”, sentenció. Salamanca, quien también es portavoz del Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, afirmó que la renta básica operaría como un “ejercicio cotidiano de dinamización económica” y se convertiría en una “oportunidad para transformar nuestra cultura económica”.
Mujeres indígenas, cuerpos y territorios
La implementación de políticas públicas de corte feminista requiere siempre de una dimensión interseccional. En el contexto latinoamericano, este planteamiento conlleva poner en el centro la realidad de las mujeres indígenas, reparando en las problemáticas que las afectan de manera específica, y en sus demandas y necesidades concretas. Denisse Chávez, integrante del Foro Social Panamazónico (FOSPA) y del Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas y Andinas, apuntó que “nacer mujer indígena con frecuencia es una sentencia a vivir en situación de discriminación, de pobreza, de marginalización”. A partir del FOSPA de Tarapoto de 2018, contó, se ha ido trabajando la situación diferencial de las mujeres en las comunidades indígenas para luego llevarla a los tribunales de mujeres.
Chávez, quien coordina el Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC), adujo que los extractivismos obligan a las mujeres a abandonar sus territorios y rompen sus dinámicas económicas arrojándolas a otras de naturaleza capitalista. “Es innegable el rol protagónico de las mujeres en la defensa de sus territorios y su diversidad, quienes luchan por que se preserven las lógicas de las economías solidarias sobre la base de sus culturas cimentadas en la reciprocidad”, señaló.
La integrante del FOSPA indicó que los procesos migratorios que se generan a partir de ello, generalmente masculinizados, provocan que las mujeres indígenas, además del trabajo doméstico y de cuidado, tengan que asumir el trabajo productivo. Así, pues, Chávez reconoció el gran alcance de políticas que favorezcan la autonomía económica, el poder de decisión, el acceso igualitario a recursos y el derecho a decidir sobre sus cuerpos de las mujeres indígenas.